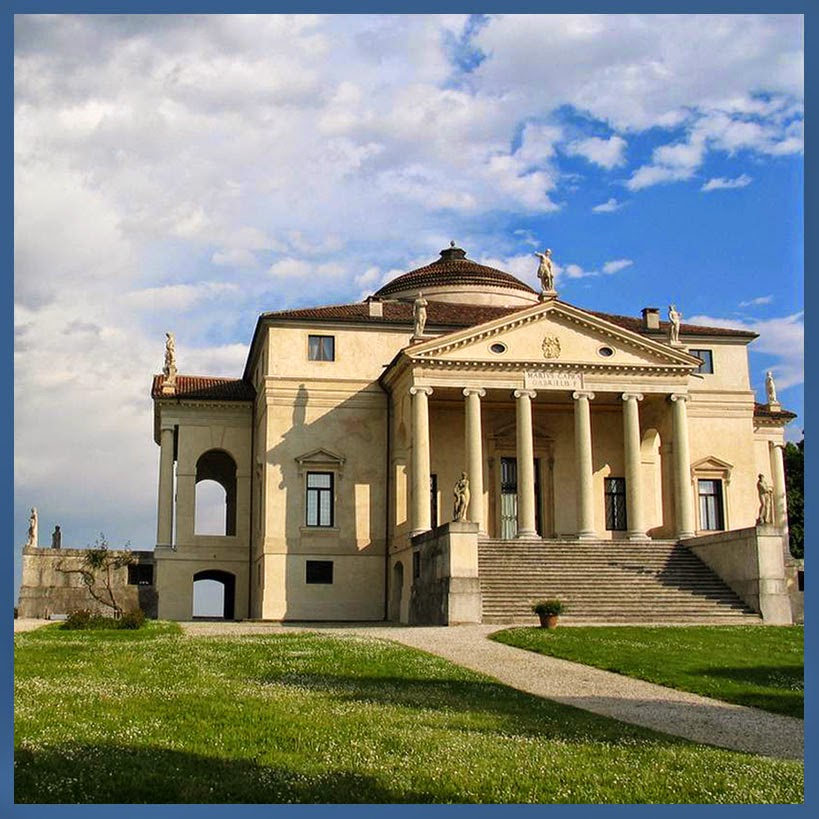LLANTO SOBRE
CRISTO MUERTO
Alejo de
Vahía (Región de Renania ? - Becerril de Campos, Palencia, h. 1515)
Activo entre
1480 y 1515
Hacia 1510
Madera
policromada
Iglesia de
Santa María Magdalena, Valladolid
Escultura gótica
castellana. Período tardío
Cuando a partir de 1564 se emprendió la remodelación
de la iglesia de la Magdalena por Rodrigo Gil de Hontañón, siguiendo cánones
renacentistas y bajo la financiación y el patronato de don Pedro de la Gasca,
Pacificador del Perú y obispo de Palencia y Sigüenza, se conservó íntegramente
la capilla gótica del doctor Luis del Corral y se mantuvo al culto en el lado
del Evangelio de la nueva iglesia un grupo escultórico preexistente que
pertenecía a la Cofradía de los Dolores y que representa la Quinta Angustia, un tema también
conocido como Llanto sobre Cristo muerto.
Allí permaneció hasta que en 1605 fue trasladado al
lado de la Epístola, realizándose en el siglo XVIII, en plena efervescencia del
Barroco, un retablo compuesto por banco, un cuerpo y ático destinado a cobijar dicho
grupo escultórico, que fue asentado entre los arcos enrejados de la capilla del
doctor Corral que se abren a la nave, tal y como permanece en la actualidad. En
tal ocasión al grupo se le aplicó una nueva policromía acorde con los tiempos,
estando acompañado de una Dolorosa vestidera o de candelero en el cuerpo
central, que perteneció al retablo del Sepulcro, y una pequeña imagen de la
Magdalena penitente en el ático que repite la tradicional iconografía tratada,
entre otros, por Gregorio Fernández, Pedro de Mena y Luis Salvador Carmona.
La autoría del grupo del Llanto sobre Cristo muerto fue adjudicada por Julia Ara Gil1 al
prolífico escultor Alejo de Vahía, señalándola además como una de las obras de
mayor calidad entre la producción de este enigmático maestro de origen renano,
que la habría realizado durante la primera década del siglo XVI.
Afortunadamente, el estado de conservación de la obra es óptimo, con el
aliciente de haber recuperado la policromía original tras un proceso de
limpieza, lo que permite apreciar el peculiar modo de trabajo y el
personalísimo estilo de este escultor, progresivamente valorado hasta ser
considerado por el historiador Joaquín Yarza como uno de los más importantes
del gótico español, autor de una dispar escultura exenta, trabajos de
retablística y obras funerarias en tierras de Palencia, con extensión en
Valladolid, por entonces dependiente de aquella diócesis, e incluso por tierras
zamoranas.
EL LLANTO SOBRE CRISTO MUERTO DE ALEJO DE VAHÍA
La escena representada muestra el momento en que
Cristo, recién descendido de la cruz, es depositado en el regazo de la Virgen,
un momento doloroso al que también asisten San Juan y la Magdalena. Toda la composición
gira en torno a la figura de Cristo, dispuesta longitudinalmente y con una
anatomía muy forzada que mantiene su equilibrio solamente apoyado sobre una de
las rodillas de la Virgen, mientras San Juan arrodillado a una lado le sujeta
la cabeza y la Magdalena en el otro retiene sus piernas con delicadeza. Un
alto grado de expresionismo queda remarcado con la curvatura imposible del
tórax, la caída inerte del brazo y los cabellos, y la colocación de las piernas
cruzadas, recordando su disposición en la cruz, un diseño muy estudiado para
dejar bien visibles los pies perforados en la crucifixión, las llagas
producidas en las rodillas durante la subida al Calvario y la herida sangrante
del costado que certifica su muerte.
Un especial protagonismo adquiere la Virgen en su
faceta de co-pasionaria, siendo su llanto —Planctus
Mariae— el motivo central entorno al que gira toda la composición.
Su
figura aparece sedente en el centro y a los pies de la cruz, vestida con una
túnica roja y un manto azul, con las rodillas separadas y el cuerpo de Cristo
deslizándose entre ellas. Su cabeza aparece inclinada hacia la derecha,
recubierta por un triple juego de tocas blancas y con el rostro mostrando un
amargo rictus, aunque posiblemente el rasgo más personal sea la gesticulación
de las manos, con los característicos dedos finos y alargados habituales en el
escultor, la izquierda sobre el pecho de Jesús y la derecha levantada siguiendo
una codificación gestual que se convierte en una de las señas de identidad de
la obra de Alejo de Vahía. Sobre su cabeza luce una corona de tipo resplandor que fue incorporada en el siglo XVIII.
Arrodillado a la derecha de la Virgen aparece la
sufridora figura de San Juan, caracterizado como un joven de larga melena
rubia y lujosamente vestido, que desconsolado sujeta la cabeza de Cristo, ya
desprovista de la corona de espinas. Luce una saya blanca que asoma
discretamente por el cuello, una túnica de tonos dorados y un manto de tonos
rojizos y azulados con un elegante broche a la altura del pecho, motivo
ornamental muy utilizado por este escultor, al que en este caso se unen unas
tijeras y un posible tintero colgados del cinturón, objetos de difícil
interpretación que tal vez aluden a su faceta de evangelista. En su rostro
muestra un gesto de dolor que es reforzado con la colocación de la mano junto a
la cabeza, con detalles como la larga melena, los dos mechones sobre la frente
y el entrecejo fruncido con pliegues verticales como muestra del inconfundible
estilo del maestro.
Por su parte, la Magdalena, igualmente arrodillada
en el lado contrario y con el pomo de ungüentos depositado en primer plano,
aparece como una elegante joven de delicados modales y gesto sufriente. En su
indumentaria, minuciosamente descrita, muestra una camisa interior fruncida al
cuello, una túnica de amplio escote que está ornamentada en el pecho con una
cenefa con pedrería y un broche central, así como mangas con largas aberturas y
brazaletes, y cubierta por un manto que sujeto en el hombro derecho se desliza
cayendo en diagonal. Su cabeza repite los modelos femeninos de rostro afilado,
frente muy despejada y larga melena rubia, utilizados por el escultor de forma
estereotipada y tremendamente expresiva.
En esta obra se condensan los presupuestos plásticos
personales y característicos de Alejo de Vahía. Los cuerpos se articulan sobre
una base condicionada por un esquematismo geométrico que produce cierto
envaramiento en las actitudes,
delimitando los volúmenes mediante bordes lineales muy agudos y finos
plegados en los paños, con posturas muy afectadas que proporcionan delicadeza a
las figuras, efecto reforzado con la peculiar gesticulación de las manos.
Es característico el trabajo de los rostros, ya sea
en la modalidad de un esquema circular y achatado, aquí apreciable en las
figuras de la Virgen y San Juan, o siguiendo un esquema oval y alargado, perceptible
en Cristo y la Magdalena. En todos ellos prevalece el convencionalismo de las
expresiones, matizadas por ojos abultados y caídos hacia los lados en forma de
media luna, nariz afilada y con la punta redondeada, bocas con los labios muy rectos
y pequeñas comisuras, cabellos con raya al medio cayendo como rizos muy
ondulados y con dos mechones simétricos sobre la frente en los modelos
masculinos y barbas simétricas que dejan un espacio vacío bajo el labio
inferior (figura de Cristo), a lo que se suma la mano derecha, de finos dedos y
colocada de forma vertical, un gesto repetido en muchas de sus esculturas.
Inconfundibles en la obra de Alejo de Vahía son los
pliegues sobre las tocas, siempre con tres dobleces en lo alto de la cabeza,
que configuran tres vértices sobre la frente, y cayendo en forma de ondas sobre
los hombros. Asimismo, en el desnudo de Jesús se aprecian otras constantes de
sus crucificados, como la cadera muy alta, las tibias terminadas en un acusado
vértice y el perizonium liviano y muy
ajustado al cuerpo.
Alejo de Vahía realizaría otras versiones de esta
iconografía, en unas ocasiones reduciéndola al tema de la Piedad, como en el
caso de Villaumbrales (Palencia), y en otras incorporando a la escena más
personajes, como en el retablo de Bolaños de Campos (Valladolid), grupo hoy
conservado en el Museo Diocesano y Catedralicio de Valladolid, compuesto por
hasta ocho figuras. En todos los casos denota la adaptación al gusto hispano de
una iconografía de raíces centroeuropeas, fundiendo la delicadeza y la elegancia
nórdicas con el gusto dramático español, hecho que mueve a Vandevivere a
definir a Alejo de Vahía como maestro hispano-renano.
LA ICONOGRAFÍA DEL LLANTO SOBRE CRISTO MUERTO
La iconografía del Llanto sobre Cristo muerto surge cuando se incorporan distintos
personajes a la Piedad, un tema de origen medieval germano que surgió en el
entorno de los conventos del valle del Rin, posiblemente inspirado en los
dramas sacros de los Misterios. En el siglo XV se produce su evolución
tipológica, tanto en pintura como en escultura, cuando las figuras de la Virgen
y Cristo muerto comienzan a acompañarse de San Juan, la Magdalena, las Marías y
José de Arimatea y Nicodemo para formar la Lamentación
o Llanto sobre Cristo muerto,
participando en una escena presidida por el dolor de la Virgen o Compassio Mariae.
En síntesis, la escena gira en torno al cuerpo del
Crucificado, recién desclavado de la cruz y depositado en el regazo de la
Virgen, que cubierta con una toca de luto le abraza y se lamenta. A los lados se
sitúa San Juan, que consuela a María o ayuda a sujetar a Cristo; la Magdalena
portando el tarro de ungüentos, generalmente colocada a los pies en recuerdo de
la unción en casa de Simón o en Betania; María Cleofás y María Salomé, santas
mujeres que acompañan a la Virgen con gesto plañidero; José de Arimatea y
Nicodemo con los atributos del desenclavo, ayudando a colocar a Jesús sobre el
sudario o portando tarros de perfume para el embalsamamiento. No faltan
composiciones con ángeles dolientes que participan de la emoción del
momento.
Esta escena, que no aparece referida en los
Evangelios, puede relacionarse con los ritos dramáticos bizantinos del Threnos, introducidos a finales del
siglo XIII en Italia por Coppo di Marcovaldo. Después sería Giotto quien
popularizaría su componente trágico al plasmar en armoniosa composición
diferentes actitudes y estados emocionales ante la muerte. Pero, sobre todo,
fue fuente de inspiración la literatura mística y piadosa, que permitió
recomponer una hipotética secuencia, de gran calado en la piedad popular, que
se intercala en el ciclo pasional entre el Descendimiento y el Santo Entierro, generalmente
con la intención catequética de que una situación tan dramática fuese capaz de conmover y
estimular la piedad de los fieles.
Informe y fotografías: J. M. Travieso.
NOTAS
1 ARA GIL, Julia. En torno al
escultor Alejo de Vahía (1490-1510). Valladolid, 1974, p. 62.
* * * * *